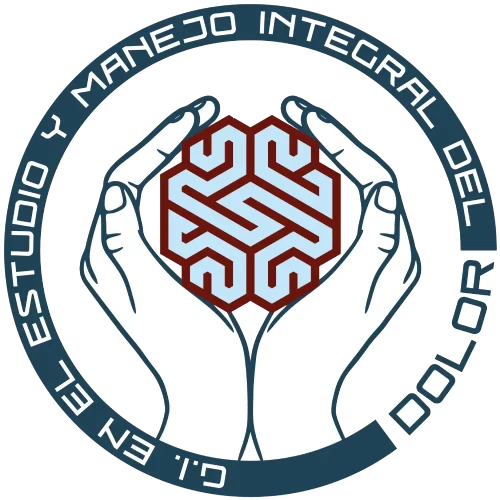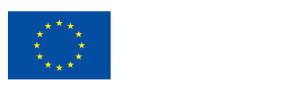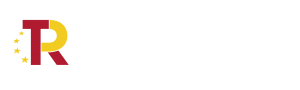Como diría mi compañero del grupo de investigación, Alberto Muñoz, la estimulación transcraneal por corriente directa o tDCS es una herramienta “caída del cielo” para los fisioterapeutas. Pese a que se comenzó a utilizar en los campos de la psiquiatría y la neurología, en los últimos años con los avances científicos en el campo de la neurofisiología del dolor se empezó a investigar el potencial de esta técnica para el tratamiento del dolor. Con gran soporte científico, la tDCS se ha utilizado en el tratamiento de enfermedades neurológicas como el Alzhéimer, el ictus, el Parkinson o la esclerosis múltiple. Además, en el mundo del dolor está empezando a adquirir una gran relevancia en el tratamiento de la migraña, la fibromialgia, el dolor neuropático y el dolor crónico, entre otras entidades.

Pero… ¿en qué consiste la estimulación transcraneal por corriente directa?
La estimulación transcraneal por corriente directa o tDCS es un método de tratamiento no invasivo e indoloro que utiliza una corriente galvánica de baja intensidad que actúa en el cerebro a través de 2 electrodos (ánodo y cátodo) colocados sobre puntos concretos de la superficie de la cabeza.
Se trata de una técnica que induce cambios regionales en la excitabilidad neuronal. Además es una técnica segura, bien tolerada y con efectos secundarios leves y poco frecuentes. Dentro de la tDCS conocemos dos formas de aplicación: la anódica, que tiene un efecto excitatorio, y la catódica, que induce una inhibición neuronal. Cabe destacar que la tDCS es un tratamiento “sintomático”, ya que no cura la enfermedad o patología en cuestión.

Se está investigando mucho acerca de sus mecanismos de acción en el tratamiento del dolor, ya que se ha visto que la estimulación repetida con tDCS en la corteza motora primaria activa áreas cerebrales relacionadas con la modulación del dolor.
La excitabilidad depende de la polaridad de la tDCS; la colocación anódica sobre M1 y la catódica sobre la corteza prefrontal aumentan la excitabilidad de M1 y disminuye cuando se invierte el flujo de corriente (colocación catódica sobre M1). Además, estos cambios en la excitabilidad persisten más allá del tiempo de estimulación: el efecto de la tDCS permanece estable si se utiliza durante al menos 10 minutos.
M1 está somatotópicamente organizada para recibir entradas de tres fuentes principales:
- Entradas periféricas a través de núcleos talámicos: corteza somatosensorial, corteza premotora y áreas de asociación sensorial desde la corteza
- Ganglios basales
- Cerebelo.
El procesamiento motor se superpone con esas áreas asociadas con la neuromatriz del dolor. La estimulación anódica está asociada con la estimulación directa de las neuronas piramidales y la catódica está asociada con una estimulación indirecta de las neuronas piramidales a través de interneuronas.
El procesamiento del dolor mediante tDCS involucra mecanismos diferentes:
- La estimulación en M1 conduce a una disminución de la hiperactividad de los núcleos talámicos y del tronco encefálico como resultado de la inhibición de estas áreas. De hecho, la tDCS anódica de M1 induce una inhibición corticotálamica del núcleo posterolateral ventral (VPL) responsable de la sensibilidad discriminatoria y del núcleo posteromedial ventral (VPM) responsable de la sensación nociceptiva. La estimulación del DLPFC disminuye la actividad de la vía tálamo-medio del tronco encefálico involucrada en la modulación de las estructuras relacionadas con la percepción emocional del dolor
- Asimismo, la estimulación de M1 derecho por tDCS produce cambios en la porción caudal de la corteza cingulada anterior, surco temporal superior, unión parietooccipital derecha y cerebelo. Este efecto indica la interacción funcional entre M1 y estas áreas a través de conexiones corticocorticales y corticosubcorticales.

La estimulación del la corteza prefrontal dorsolateral (CPF-DL) puede modular la atención sostenida y dividida cuando las tareas requieren carga de trabajo. Mientras que las áreas frontales y parietales modulan la conciencia perceptiva, las áreas prefrontales derechas controlan principalmente el enfoque interno. La estimulación anódica sobre la CPF-DL izquierda puede reducir el grado percibido de valencia emocional para imágenes emocionales negativas. Además, la CPF-DL izquierda puede desempeñar un papel en la regulación al alza de las reacciones a estímulos emocionales positivos, ya que la estimulación anódica en esta región mejora la identificación de expresiones emocionales positivas.
Estos hallazgos indican un papel importante de la CPF en el procesamiento del dolor. Curiosamente, se ha demostrado que la actividad de la CPF-DL correlaciona negativamente con la percepción del dolor, sugiriendo que la CPF-DL puede tener un efecto atenuante en la actividad de la vía tálamo-medio del tronco encefálico. Así, es posible que la CPF-DL se active durante estados dolorosos y que, a su vez, module en última instancia estructuras involucradas en la percepción emocional del dolor, incluyendo la corteza cingulada anterior, la ínsula y la amígdala.
Una revisión reciente amplía esta descripción, resaltando las complejas conexiones de otras regiones de la CPF con la sustancia gris periacueductal (PAG), el tálamo, la amígdala y los núcleos basales. Así, la tDCS sobre la CPF-DL puede interferir con el procesamiento emocional del dolor al ejercer un control activo sobre la percepción del dolor mediante la modulación de estas vías subcorticales y corticales.
También se ha visto que la HD-tDCS en la región M1 (M1 HD-tDCS) podría ser beneficiosa para reducir los días de dolor de cabeza por migraña, la intensidad del dolor y el uso de medicamentos de rescate en pacientes con migraña episódica por un mecanismo de acción opioide, al aumentar la disponibilidad de receptores µOR en el cerebro de manera proporcional a la mejora en la gravedad de la migraña. Esto se ha visto también en sujetos sanos donde compararon los efectos opioides de la tDCS real de la tDCS placebo: En un estudio de Dos Santos MF et al. de 2014 vieron en un grupo de sujetos sanos que la tDCS placebo produce cambios agudos en la neurotransmisión endógena mediada por µOR (receptor mu-opioide), lo que indica la activación del mecanismo analgésico de los receptores mu-opioides, y que dicho efecto se optimiza a nivel molecular y clínico mediante la tDCS real. Esto sugiere que la tDCS sobre M1-SO (supraorbitaria) podría reclutar en parte y potenciar eficazmente los mismos recursos analgésicos inducidos durante la experiencia de placebo.
Por último, también hay estudios que han probado a estimular mediante tDCS el cerebelo. El cerebelo es principalmente conocido por su función en la coordinación motora, pero su papel en el procesamiento del dolor ha sido el foco de estudios recientes, donde han visto en animales que el cerebelo recibe entrada nociceptiva a través de fibras Aδ y C nociceptivas. Aunque aún no está claro debido a la compleja anatomía cerebelar, parece que la estimulación anódica conduce a la reducción del dolor, mientras que la estimulación catódica tiene el efecto contrario. El mecanismo propuesto es que la estimulación anódica refuerza la llamada “inhibición cerebral cerebelosa” mediante la excitación de las células de Purkinje inhibitorias transmitidas a través de los núcleos cerebelosos y el tálamo a diferentes áreas corticales. Además, estudios en animales han sugerido un mecanismo a través de las vías moduladoras descedentes, a través de conexiones con el cerebelo, la CPF y/o la sustancia gris periacueductal.
¿Qué nos dice la evidencia científica acerca de su aplicación en la migraña?
Numerosos ensayos han querido probar la eficacia de la tDCS en el tratamiento de la migraña.
Uno de los mejores estudios que he leído sobre esta herramienta, cuyo autor principal es Felipe Fregni, titulado “Evidence-Based Guidelines and Secondary Meta-Analysis for the Use of Transcranial Direct Current Stimulation in Neurological and Psychiatric Disorders” recomienda con un nivel B de evidencia la tDCS anódica sobre M1 para reducir el dolor de la migraña.

La migraña es un trastorno neurológico caracterizado por ataques periódicos de dolor de cabeza. La III edición de la Clasificación Internacional de las Cefaleas (ICHD-III) describe la migraña como “una cefalea primaria, frecuente e incapacitante” con un gran impacto socioeconómico y en la calidad de vida de los pacientes, lo que quiere decir el propio dolor de cabeza es la enfermedad en sí misma.
La migraña está catalogada como la segunda afección más discapacitante, pudiendo provocar alteraciones en la calidad de vida, especialmente en la población adulta entre 35-45 años. Tiene una prevalencia de 12-14% a nivel mundial, aunque también puede afectar a niños y adolescentes. En España, según la Encuesta Nacional de Salud, la prevalencia es de un 11.02%, afectando a un 13.8% de las mujeres frente a un 6.9% de los hombres
El año pasado realicé con varios compañeros un metaanálisis cuyo objetivo era actualizar la evidencia disponible sobre la eficacia de la estimulación transcraneal por corriente directa en el tratamiento de los pacientes con migraña, en cuanto a la intensidad del dolor, la frecuencia de episodios de migraña al mes y los fármacos que necesitan al mes estos pacientes.
Concluimos que la aplicación de tDCS para el tratamiento de la migraña es efectiva a corto plazo para:
- Reducción de la intensidad de dolor
- Reducción de la frecuencia de episodios de migraña
- Reducción del consumo de fármacos
A largo plazo, hay estudios que ven su efectividad para reducir la frecuencia de los episodios de migraña al mes.
Nos encontramos varias limitaciones en nuestra revisión, sobre todo la heterogeneidad entre los estudios en cuanto a:
- Nº de sesiones
- Localización de los electrodos
- Parámetros de aplicación (tiempo, intensidad)
- Muestra: tamaño muestral, edad, sexo
- Migraña episódica y/o crónica
¿Qué implicaciones clínicas puede tener la tDCS en los pacientes con migraña?
Clínicamente observamos que añadiendo la tDCS al tratamiento “convencional” de la migraña obtenemos grandes beneficios. Este tratamiento debe ser personalizado y multidisciplinar, donde desde la fisioterapia podemos ayudar con ejercicio terapéutico supervisado, terapia manual y educación en neurociencia del dolor, donde no solo se explique la neurofisiología del dolor, sino que se acompañe de un cambio a nivel conductual, donde se brinden pautas para mejorar el sueño o gestionar el estrés, entre otras.
En cuanto al ejercicio terapéutico, recientemente se publicó una Guía de Práctica Clínica acerca de la prescripción de ejercicio terapéutico en la migraña, donde el ejercicio aeróbico y el yoga tienen un gran respaldo científico.
Para potenciar los efectos durante el tratamiento, es mejor que sea simultáneo a otras intervenciones o terapias.
Es importante realizar la dosis adecuada: para generar neuroplasticidad cerebral, cambios en la corteza cerebral con esta técnica que perduren en el tiempo, no es suficiente con realizar 1, 2 o 3 sesiones. Numerosos estudios encuentran efectos con una dosis superior, a partir de 10-12 sesiones, con una frecuencia semanal de 4-5 sesiones.
¿Encontraríamos más beneficios cuantas más sesiones se realizaran? ¿Podría haber un efecto techo? ¿Todos los pacientes responden igual ante los mismos parámetros? ¿Cómo podríamos optimizar la aplicación de la tDCS para tener los mejores resultados posibles?
La ciencia avanza y con ella buscamos dar respuesta y algo más de luz a todas las preguntas que día a día nos hacemos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
Daniel Rodríguez Prieto
Fisioterapeuta y Miembro del Grupo de Investigación de Dolor Musculoesquelético y Control Motor de la Universidad Europea
Bibliografía:
DaSilva, A. F., Kim, D. J., Lim, M., Nascimento, T. D., Scott, P. J. H., Smith, Y. R., Koeppe, R. A., Zubieta, J. K., & Kaciroti, N. (2023). Effect of High-Definition Transcranial Direct Current Stimulation on Headache Severity and Central µ-Opioid Receptor Availability in Episodic Migraine. Journal of pain research, 16, 2509–2523. https://doi.org/10.2147/JPR.S407738
Szymoniuk, M., Chin, JH., Domagalski, Ł. et al. Brain stimulation for chronic pain management: a narrative review of analgesic mechanisms and clinical evidence. Neurosurg Rev 46, 127 (2023). https://doi.org/10.1007/s10143-023-02032-1
Zortea M, Ramalho L, Alves RL, Alves CFdS, Braulio G, Torres ILdS, Fregni F and Caumo W (2019) Transcranial Direct Current Stimulation to Improve the Dysfunction of Descending Pain Modulatory System Related to Opioids in Chronic Non-cancer Pain: An Integrative Review of Neurobiology and Meta-Analysis. Front. Neurosci. 13:1218. doi: 10.3389/fnins.2019.01218
Fregni, F., El-Hagrassy, M. M., Pacheco-Barrios, K., Carvalho, S., Leite, J., Simis, M., Brunelin, J., Nakamura-Palacios, E. M., Marangolo, P., Venkatasubramanian, G., San-Juan, D., Caumo, W., Bikson, M., Brunoni, A. R., & Neuromodulation Center Working Group (2021). Evidence-Based Guidelines and Secondary Meta-Analysis for the Use of Transcranial Direct Current Stimulation in Neurological and Psychiatric Disorders. The international journal of neuropsychopharmacology, 24(4), 256–313. https://doi.org/10.1093/ijnp/pyaa051
Han, X., Yu, S. Non-Pharmacological Treatment for Chronic Migraine. Curr Pain Headache Rep (2023). https://doi.org/10.1007/s11916-023-01162-x
La Touche, R., Fierro-Marrero, J., Sánchez-Ruíz, I., Rodríguez de Rivera-Romero, B., Cabrera-López, C. D., Lerma-Lara, S., Requejo-Salinas, N., de Asís-Fernández, F., Elizagaray-García, I., Fernández-Carnero, J., Matesanz-García, L., Pardo-Montero, J., Paris-Alemany, A., & Reina-Varona, Á. (2023). Prescription of therapeutic exercise in migraine, an evidence-based clinical practice guideline. The journal of headache and pain, 24(1), 68. https://doi.org/10.1186/s10194-023-01571-8